Crisis en la salud pública de Santa Cruz - Una mirada integral desde la complejidad del sistema sanitario


Por Pablo Ferro
La renuncia de la Dra. Analía Constantini al frente del Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz volvió a colocar en el centro del debate la fragilidad estructural y política del sistema público de salud.
Más allá del episodio puntual, la situación nos obliga a pensar en profundidad cómo funciona —o más bien, cómo falla— el sistema sanitario provincial en su conjunto: sus niveles de atención, su capacidad de articulación, sus límites institucionales, sus conflictos de gobernanza y su escasa capacidad de respuesta ante las desigualdades estructurales que atraviesan la vida y la salud de la población.
Lejos de reducirse a una crisis de gabinete, el acontecimiento desnudó la lógica de funcionamiento de un sistema complejo, donde múltiples factores interdependientes operan en red.
La salud pública no puede analizarse como un fenómeno lineal ni tecnocrático. Es, más bien, una trama de determinaciones sociales, económicas, institucionales y políticas que se retroalimentan constantemente.
Comprender esta complejidad es una condición necesaria para intervenir de manera eficaz.
I. Una crisis con múltiples aristas
La provincia atraviesa una situación crítica desde hace varios años. A la histórica fragilidad de la red de atención primaria —por falta de recursos humanos, insumos y equipamiento— se suma una altísima dependencia de derivaciones a centros de mayor complejidad, muchos de los cuales se encuentran fuera de la provincia, con altos costos humanos y económicos.
La segmentación del sistema, entre obras sociales provinciales, nacionales y prestaciones privadas, fragmenta aún más la atención. A esto se le agrega una creciente judicialización de los reclamos sanitarios, que tensiona los márgenes institucionales del Estado.
La salida de Constantini —profesional reconocida por su trayectoria en el ámbito hospitalario— puso en evidencia la dificultad de conducir un sistema en el que coexisten intereses divergentes: sindicatos, gremios médicos, obras sociales, hospitales públicos, clínicas privadas, municipios, provincias y el Estado nacional, todos en pugna por presupuestos limitados, espacios de poder y responsabilidades no siempre bien delimitadas.
II. El sistema de salud como sistema complejo
Según la Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España (CRDSS-E), los sistemas de salud deben comprenderse como sistemas complejos, caracterizados por su interconexión, interdependencia, diversidad, adaptabilidad, dependencia del camino y emergencia.
Estos sistemas procesan información, se adaptan a cambios, y sus comportamientos emergen de las interacciones entre múltiples agentes.
En Santa Cruz, esta complejidad se manifiesta con claridad. El sistema sanitario provincial está fragmentado territorialmente -con centros urbanos como Río Gallegos o Caleta Olivia en condiciones muy distintas de localidades remotas-, funcionalmente -por la coexistencia de niveles de atención desarticulados- y políticamente -por los conflictos entre los distintos niveles de gobierno-.
En este contexto, cualquier decisión tomada en un punto del sistema puede tener consecuencias inesperadas en otros, lo que requiere una gobernanza flexible, sistémica y sensible a las dinámicas locales.
III. Determinantes sociales de la salud y políticas públicas
El marco conceptual propuesto por la Comisión de Determinantes Sociales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) permite avanzar en esta dirección.
Según este enfoque, la salud de las personas no depende únicamente del acceso a servicios médicos, sino de determinantes sociales estructurales (como la clase social, el género, la etnia, la educación, el empleo y los ingresos) e intermedios (como las condiciones materiales de vida, los factores psicosociales y los estilos de vida).
En la provincia, los determinantes estructurales se reflejan en desigualdades territoriales profundas.
El acceso a agua potable, gas, transporte, viviendas dignas o escuelas públicas de calidad varía drásticamente según la localidad.
Esta realidad impacta directamente en la salud de la población, especialmente de los sectores más vulnerables: niñez, mujeres, personas mayores y comunidades rurales.
Frente a ello, las políticas sanitarias deberían priorizar intervenciones sobre estos determinantes. Sin embargo, como lo advierte el informe de la CRDSS-E, muchas veces las estrategias quedan atrapadas en niveles de concreción demasiado generales o atomizadas por competencias sectoriales.
Recomendaciones como “facilitar becas de comedor escolar” o “promover educación pública de calidad” son necesarias, pero no suficientes si no se articulan con un enfoque intersectorial y una voluntad política concreta de transformar las causas estructurales de la inequidad.
IV. El problema de la multigobernanza y la coordinación
Uno de los principales obstáculos para avanzar en políticas integrales en salud es la debilidad de la coordinación interjurisdiccional.
En Santa Cruz, el sistema se encuentra atravesado por una multiplicidad de actores: el Ministerio provincial, los municipios (con sus propias responsabilidades en salud ambiental, promoción y atención), el sistema hospitalario (que incluye hospitales de autogestión, como el SAMIC El Calafate), la obra social provincial (Caja de Servicios Sociales), el PAMI, las obras sociales nacionales, el sistema privado, y el Ministerio de Salud de la Nación.
Esta multiterritorialidad y multiactoralidad, sin una instancia clara de planificación y articulación estratégica, genera superposiciones, vacíos y conflictos. La renuncia de Constantini puede leerse como síntoma de esta falta de herramientas efectivas para conducir una política de salud integrada, con capacidad de respuesta ante una demanda creciente, especialmente en contextos de crisis económica, inflación sanitaria y presión asistencial postpandemia.
V. Alta complejidad, derivaciones y atención primaria
La alta complejidad, que incluye prestaciones como cirugías, tratamientos oncológicos, cuidados intensivos y diagnósticos de última generación, requiere equipamiento costoso y personal altamente especializado.
En Santa Cruz, estos recursos están centralizados en pocas ciudades. En el interior, los hospitales se ven obligados a derivar a sus pacientes, muchas veces a Buenos Aires, con todas las consecuencias que eso implica: traslado aéreo o terrestre, estadías prolongadas, acompañamiento familiar, gastos no cubiertos, y ruptura de los vínculos con el entorno social.
La otra cara de la moneda es la atención primaria, que debería ser la base del sistema. Sin embargo, los centros de atención primaria están crónicamente desfinanciados, con escasa dotación de profesionales, dificultades en el abastecimiento de medicamentos esenciales, y sin una estrategia territorial clara de prevención y promoción.
Esta situación es aún más grave en zonas rurales o periféricas, donde la presencia del Estado es mínima. Allí, el modelo curativo hospitalocéntrico reemplaza a una lógica de cuidado comunitario, integral y continuado. La fragmentación tecnológica se suma a la fragmentación institucional, profundizando las desigualdades.
VI. Obras sociales, desigualdad y judicialización
A esta complejidad se añade la segmentación del financiamiento. Los pacientes con cobertura de obras sociales acceden, en muchos casos, a prestaciones que el sistema público no garantiza.
Pero incluso entre quienes tienen obra social, la calidad y alcance de las prestaciones varía enormemente. Las demoras en la autorización de derivaciones, la negativa a cubrir determinados tratamientos o medicamentos, y la burocratización del sistema obligan a muchas familias a judicializar sus derechos.
Esto ha generado una explosión de amparos de salud, que tensionan el presupuesto y desbordan a las áreas jurídicas del Estado. En muchos casos, los jueces ordenan medidas urgentes sin una evaluación sistémica del impacto de estas decisiones. Así, se termina generando un circuito reactivo, ineficiente y profundamente inequitativo.
VII. Hacia un enfoque integral e intersectorial
Frente a este panorama, urge repensar el sistema de salud provincial como un sistema complejo que requiere enfoques integrales, intersectoriales y participativos. No se trata solo de mejorar la gestión ministerial, sino de construir una política pública que reconozca los determinantes sociales de la salud, que fortalezca la atención primaria, que planifique estratégicamente la alta complejidad y que articule con justicia el rol de las obras sociales.
Como señala la OPS, para reducir las desigualdades en salud es indispensable intervenir en los determinantes estructurales: la distribución del poder, del dinero y de los recursos. Esto requiere voluntad política, capacidad técnica, y una ciudadanía activa y movilizada que exija su derecho a la salud como derecho humano, no como mercancía ni privilegio.
La salida de una ministra no resolverá por sí sola los problemas del sistema. Pero puede y debe ser una oportunidad para abrir el debate público, revisar las políticas sanitarias y avanzar hacia un modelo de salud más justo, equitativo y sostenible para todas y todos los santacruceños.

Doctora Analía Constantini


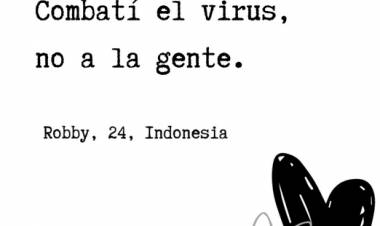
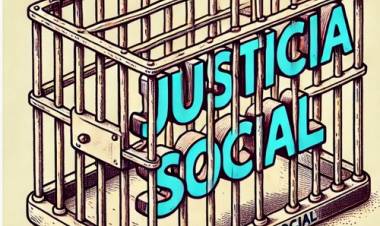









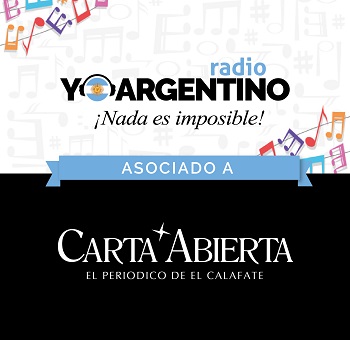
Comentarios (0)
Comentarios de Facebook (0)